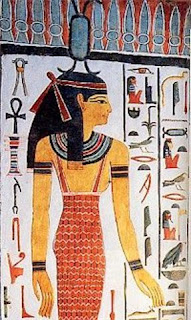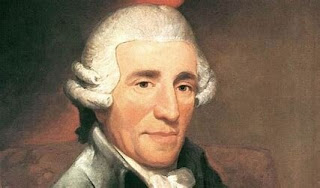Si viajáis a Sevilla, haced un alto en vuestras actividades y acercaos a ver el Monasterio de San Isidoro del Campo, a unos diez minutos de la capital de Andalucía, en Santiponce, donde está también la célebre ciudad romana de Itálica.
Se cuenta, pero Alá es el más sabio, que en tiempos del monarca musulmán Almutamid, tan buen poeta como rey -conocido es su matrimonio con la también poeta Rumaikyya-, andaban los cristianos del norte deseosos de hacerse con los restos de las santas Justa y Rufina, martirizadas, al parecer, en Sevilla en tiempos de los romanos. A tal efecto, Alfonso VI, rey de Castilla y León, le envió a Almutamid una embajada encabezada por Alvito, arzobispo de León, hombre piadoso, que tenía fama de santo.
Almutamid recibió al embajador con todos los honores, le proporcionó alojamiento en el Palacio de la Barqueta, en cuyo solar se levanta hoy el Monasterio de San Clemente, y le dio todas las facilidades para el cumplimiento de su misión. Durante un año, Alvito buscó en los templos de la época visigótica que aún se conservaban en la ciudad, así como en cuanto lugar le pareció oportuno. Su búsqueda resultó infructuosa, por lo que, al cabo de este tiempo y tras agradecerle sus atenciones, Alvito le comunicó a Almutamid que regresaba de inmediato a León.
Ahora bien, la noche anterior a su partida, el embajador leonés tuvo un sueño en el que se le apareció nada menos que San Isidoro, el que fuera arzobispo de Sevilla en la época de los visigodos, quien le comunicó no donde se encontraban los restos de la santas que Alvito buscaba, sino el lugar, hasta entonces desconocido, en el que permanecían sus propios restos. Al día siguiente, Alvito le contó este sueño a Almutamid y el monarca sevillano no dudó ni un momento en disponer de los medios necesarios para la localización de los nuevos restos, incluso acompañó al embajador leonés al lugar señalado por el antiguo arzobispo de Sevilla. Una comitiva partió hacia lo que hoy es el pueblo de Santiponce, levantado sobre parte de las ruinas de Itálica, entonces olvidada, enterrada y cubierta de maleza. Rápidamente localizaron una lápida bajo la cual hallaron el sepulcro de San Isidoro, con su cuerpo, contaban, que incorrupto.
Almutamid dio su autorización para que tales restos fueran traslados a León. Sin embargo, el traslado no lo llegó a hacer Alvito, pues, tal y como le había revelado también san Isidoro, murió al tercer día del descubrimiento del sepulcro.
Sea o no verdadera esta historia, que lo más seguro es que no lo sea, lo cierto es que un par de siglos más tarde, en 1301, Alonso Pérez de Guzmán, el célebre Guzmán el Bueno, y su esposa, María Alonso Coronel, fundaron aquí un monasterio con el nombre de San Isidoro del Campo, que fue ocupado, primeramente, por cistercienses y, más tarde, por jerónimos. Muy pronto alcanzó amplia fama, de manera que a él concurrieron numerosos jóvenes que pretendía hacer carrera eclesiástica, la mayoría de ellos hijos de judíos conversos. En el siglo XVI, ocupado ya por los jerónimos, pasaría a ser uno de los centros del protestantismo más importante de España, clandestino, por supuesto, pues el protestantismo estaba fieramente perseguido por la Santa Inquisición.
Fue el prior García de Arias, apodado Doctor Blanco por el color de sus cabellos, el introductor de las ideas reformistas de Lutero. García de Arias, que pasaba por devoto católico, siendo un excelente predicador, inició la Reforma en el monasterio suprimiendo lo que consideraba prácticas supersticiosas, como las oraciones en el coro, el culto a las imágenes, las misas por los difuntos (que entonces se cobraban), las penitencias, etc., reformas que los monjes aceptaron con gran entusiasmo. Tal fue su éxito que la Reforma pasó también al convento de monjas jerónimas de Santa Paula, así como a un considerable numero de sevillanos de distintas clases sociales.
El grupo sería desarticulado por la Santa Inquisición gracias, primero, a una delación y, luego, a la mala suerte, o a la mano siempre oculta de la Divina Providencia, lo que usted prefiera, amable lector o lectora. La delación la realizó la beata María Gómez, integrada en la Reforma, por desavenencias sentimentales con el licenciado Francisco de Zafra, al que denunció, junto con otras trescientas personas. Como, al parecer, la beata no andaba muy bien de la cabeza, la Inquisición no le hizo mucho caso. Inició, sí, una investigación rutinaria, que tuvo que archivar porque no encontró indicio alguno.
El segundo hecho sí tuvo consecuencias. Vivía en Sevilla un tal Julianillo Hernández, quien, se había pasado al luteranismo, adquiriendo una buena formación acerca de la Reforma luterana en París y en Francfort. Este buen hombre se hacía pasar por buhonero, oficio que le permitía introducir en Sevilla libros protestantes camuflados en barriles de arenques y en otras mercancías, como encajes de Flandes y telas de Cambray. Por un error en el reparto, uno de estos libros, Imagen del Anticristo, fue entregado en el domicilio de una dama católica, quien inmediatamente se lo entregó como denuncia a la Inquisición de la ciudad, que, por entonces, tenía su siniestra sede en lo que hoy es el mercado de Triana, a la vera del Puente de Isabel II.
Al darse cuenta de su error, Julianillo huyó a toda prisa, pero fue capturado en Adamuz (Córdoba) y, tras uno de los crueles y aún criminales procesos de la Santa Inquisición, quemado junto con otros muchos protestantes en el auto de fe (tiene narices el nombrecito que le daban) en el Prado de San Sebastián, donde se encontraba el siniestro quemadero, el 22 de diciembre de 1560.
Varios monjes de San Isidoro que, aparte de la Reforma, era un gran centro intelectual, consiguieron poner tierra de por medio y salir del país. Entre los más afamados de los fugitivos se encuentran Casiodoro de la Reina, Cipriano de Valera, Juan Pérez de Pineda y Antonio del Corro. Casiodoro fue el primer traductor de la Biblia completa al castellano. El texto, que sería revisado por de Valera y publicado en Amsterdam en 1602, fue uno de los mejores de su tiempo en lengua vernácula, un trabajo que no alcanzaría parangón en el campo católico hasta cuatrocientos años más tarde. Esta Biblia, denominada del Oso, por la imagen de un oso intentando atrapar un panal de miel que figura en su portada, y también Reina-Valera, conserva hoy su carácter oficial entre los protestante de habla castellana.
Con una estampa espectacular, el monasterio es una joya del gótico y del mudéjar. Cuenta con dos iglesias, denominadas las gemelas por su enorme parecido, una mandada construir por Guzmán el Bueno y la otra, anexa a la primera, por su hijo Juan Alonso. Ésta cuenta con un impresionante retablo de Martínez Montañez y junto a ella se encuentra el sobrecogedor Claustro de los Muertos, así llamado por haber servido de enterramiento de los monjes fallecidos. Luego está el Patio de los Evangelistas y el Refectorio, antiguo comedor de los monjes, cuyas bóvedas aparecen decoradas con primorosas policromías, mientras en su muros cuelgan hasta catorce pinturas, todas copias del original, salvo la Santa Cena. Visitables son también la Sacristía, la Sala Capitular y el Reservado, las tres dependencias igualmente con magníficas policromías.
En 1835, con la Desamortización, el monasterio perdió su carácter religioso. Los monjes regresaron en 1956 y se marcharon por falta de vocaciones en 1978. Durante unos años estuvo abandonado, hasta que la Junta de Andalucía se hizo cargo de él. Se llevó entonces a cabo una concienzuda restauración que culminó en 2002, gracias a la cual el conjunto recuperó el esplendor de sus mejores tiempos. Actualmente está incluido en la Red de Bienes Culturales de Andalucía y en él se celebran variadas actividades de carácter cultural