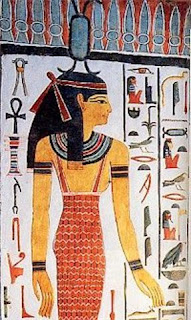¿Dónde estaba Dios? Se preguntaba el dimisionario Benedicto XVI, hace algunos años, durante su visita, siendo papa efectivo aún, a uno de los campos de concentración, Auschwitz, creo recordar, en el que lo nazis asesinaron impunemente a cientos de miles de judíos. Quizás, si aún viviera, se lo estaría preguntando de nuevo con ocasión de las muertes que se producen cada día en el Mediterráneo en el naufragio de las frágiles embarcaciones en las que pretenden llegar al paraíso europeo inmigrantes africanos que huyen del hambre, la guerra y la persecución política en sus países. Quizás, en este momento, se lo preguntaría también a propósito del genocidio que Israel está perpetrando en Palestina, igualmente impune, gracias al apoyo o al silencio internacional.
La pregunta de Benedicto XVI, Joseph Ratzinger antes de alcanzar el trono papal, era, obviamente, una pregunta retórica. Pero era, más aún, una pregunta estúpida, no por la pregunta en sí, que mucha gente se hace, sino por la altura de su vida en que el entonces papa la planteaba.
Joseph Ratzinger era un hombre ilustrado, un poderoso teólogo, distinguido en los debates del concilio Vaticano II, al que acudió como consultor del cardenal Joseph Frings, es decir, sabía perfectamente que la respuesta a su pregunta se encuentra en el evangelio y él no tenía más remedio que conocerla, al menos, desde su primera juventud, cuando, tras la derrota del ejército nazi, en cuyas filas había servido, se inclinó por el sacerdocio. En realidad, todos los cristianos deben conocerla.
Lo cuenta Mateo, en el capítulo segundo de su evangelio, versículos dieciséis a dieciocho: "Entonces, Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y toda su comarca, de dos años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos.
¿Dónde estaba Dios entonces? Cada vez que, de niño y de adolescente, leía estos versículos en un viejo librito que rodaba por mi casa me sentía horrorizado. Qué clase de Dios era aquel que permitía el asesinato a sangre fría de decenas, tal vez cientos de niños inocentes que no arrastraban culpa alguna, pues no habían tenido tiempo de empezar a vivir. Los sacerdotes nos explicaban con toda clase de detalles que la cualidad principal de Dios era su bondad. ¿Pero cómo podía un Dios bondadoso permitir semejante infamia? Para mí, existía una flagrante contradicción entre la predicada bondad de Dios y el hecho preciso de estas muertes horrendas que para nada servían en el proyecto del Redentor. Antes de consentir aquella matanza, un Dios bondadoso ¿no pudo haber tocado el corazón de Herodes para aplacar su ira? ¿No pudo haber tocado su memoria para hacerle olvidar la visita de los magos? En lugar de pedirles a éstos que no volvieran a ver a Herodes, ¿no pudo pedirles que le mintieran diciéndole, por ejemplo, que se habían equivocado, que el tal Niño no existía? ¿No valía más la vida de todos aquellos inocentes que el pecado de una leve mentira?
Cierto día, le hice en privado estas preguntas a don Antonio, un padre salesiano, joven y dicharachero, que me parecía el más cercano de cuantos sacerdotes conocía. ¿Su respuesta? Hela aquí: Los designios de Dios son inescrutable, ¿no querrás conocerlos tú, precisamente? ¿No pretenderás dirigir sus acciones? Ten por seguro que lo que Dios hace o deja de hacer es bueno para nosotros, aunque en muchas ocasiones no sepamos por qué. Esta respuesta, más o menos con las mismas palabras, incluida la afirmación final, la había escuchado ya muchas veces y seguiría escuchándola durante bastante tiempo, no dirigida exclusivamente a mí, sino a los fieles en general, desde los púlpitos y desde los presbiterios, durante las homilías y fuera de ellas. Los cristianos, incluidos su sesudos teólogos, no ofrecen otra respuesta. A ninguno parece preocuparles mucho el asesinato de aquellos niños, sencillamente, porque se trata de la voluntad de Dios y la voluntad de Dios no admite discusión, se acata y punto.
En la actualidad, cada día mueren en el mundo diecisiete mil (17.000) niños de HAMBRE, niños pequeños, muchos con sólo unas semanas de vida. Se trata de una muerte lenta que conlleva un sufrimiento extraordinariamente cruel. ¿Se deberán estas muertes también a la voluntad de Dios? Quizás Herodes degollando a aquellos niños fuera menos cruel que estas sociedades cristianas nuestras, que defienden con uñas y dientes al nasciturus para dejarlo morir después, una vez que ha nacido, una vez que desde un par de insignificantes células se convierte en un verdadero ser humano.
Pero la pregunta sigue en el aire: ¿Dónde estaba Dios en el aciago momento en que los soldados de Herodes arrancaban a los niños de los brazos de su madre y los degollaban? La respuesta está ahí: en el mismo evangelio de Mateo, en los versículos trece y quince del mismo capítulo segundo. Es imposible que en más de dos mil años de historia no la hayan visto los cristianos y no la hubiera visto el eminente Joseph Ratzinger. La han visto y la conocen, como la conocemos todos los que hemos leído el evangelio, pero la respuesta es tan aterradora que no se atreven a aceptarla: Dios estaba en Egipto, había huido cobardemente en brazos de la que ahora era su madre, acompañado por el que pasaba por su padre. Es decir, Dios estaba lejos del lugar del crimen y, por omisión, al lado del asesino. Dios estaba donde seguía estando en tiempos de los nazis y donde está ahora, durante los naufragios en el Mediterráneo, en la muerte de esos diecisiete mil niños diarios, o en los bombardeos y la invasión de Gaza por parte de Israel: lejos de los débiles y junto a los poderosos, que son a los que les interesa tenerlo a su lado.
Imágenes: Internet