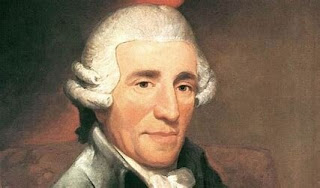A muchos se les ha olvidado y la mayoría, digamos los nacidos a partir de 1960, ni siquiera lo conocen, pero el 23 de noviembre de 1975, en la Plaza de Oriente de Madrid se celebró el funeral por la muerte del dictador Francisco Franco. Al acto acudieron las principales autoridades del Estado y de la Iglesia. Durante la homilía, el arzobispo de Toledo y primado de España, cardenal Marcelo González Martín, recordó el acto del 20 de mayo de 1939 en la iglesia de Santa Bárbara, en el que Franco ofreció su espada de la victoria al cardenal Gomá; seguidamente glosó los "valores" de "ese hombre excepcional", al que le agradecía su "fidelidad estimulante" a la nación y a la religión.
La Iglesia tenía, en efecto, mucho que agradecerle a un general que había provocado una guerra en la que se habían producido un millón de muertos y más de doscientos cincuenta mil exiliados. Desde el mismo momento de su instauración, la Iglesia, la jerarquía, pero también la mayor parte del clero, había conspirado contra la República, no en defensa de ningún valor cristiano, sino a causa de que el gobierno republicano intentaba limar alguno de los desmesurados privilegios que había ido acumulando a lo largo del tiempo, de manera que recibió con extraordinario entusiasmo el Golpe de Estado, al que se adhirió de forma inmediata. Así, la victoria de los golpistas en la guerra supuso también un triunfo para la Iglesia, que no sólo recuperó sus privilegios, sino que alcanzó un lugar de preeminencia en el nuevo Régimen, del que se convirtió en su principal apoyo.
En realidad, se trató de un toma y daca: yo te apoyo a ti, tú me apoyas a mí y entre los dos mantenemos sumiso y en orden al pueblo español. Para que el mecanismo funcionara, la primera tarea, a juicio de la jerarquía eclesiástica, era la recatolización de España, esto es, limpiar la "escoria" con que la República había distorsionado la mente y el ánimo de los españoles. Para ello se reutilizó un instrumento que tenía su origen en el Concilio de Trento y que había sido utilizado con mayor o menor intensidad en distintas épocas: Las Santas Misiones. Y en qué consistía este instrumento. En la organización ciudad por ciudad y pueblo por pueblo de una serie de actos y ceremonias multitudinarios, protagonizados por clérigos "misioneros", es decir, de fuera de la localidad en que se celebraban dichos actos.
Las Misiones se iniciaron poco después del final de la guerra, pero su máximo desarrollo se produjo a partir de 1944, con la creación de la Asesoría Eclesiástica de Sindicatos (AES), entidad formada por sacerdotes con el objetivo de aprovechar la infraestructura sindical y los medios de los sindicatos del régimen. Lo más gracioso, si es que esto tiene gracia, es que esta AES se financiaba con parte de la cuota sindical pagada por empresarios y trabajadores, de modo que éstos últimos financiaban su propia evangelización, pues, aunque las misiones iban dirigidas a todo el mundo, era a ellos, principalmente, a quienes se pretendía recatolizar.
La mecánica era la siguiente: En primer lugar se llevaba a cabo la "antemisión", consistente en conseguir el permiso del obispo de turno y la elección de los misioneros, preferentemente franciscanos, pero también jesuitas, claretianos y dominicos. Seguidamente se contactaba con los párrocos del lugar, quienes debían informar del estado religioso de sus parroquias, si se comulgaba o no en abundancia y con frecuencia, si había niños y adultos sin bautizar, si convivían parejas no casadas, etc.
El día del comienzo de la misión los misioneros entraban solemnemente en el pueblo, dirigiéndose a la plaza principal, donde el alcalde les daba la bienvenida. Seguidamente, se montaba una procesión hasta la parroquia más importante del lugar, si había más de una.
Entonces comenzaba la parte más indecente de la misión (si es que había algo decente en ella), la utilización de los niños en la llamada "misión infantil", para mover a los mayores a asistir a los distintos actos. Se le daban charlas en los colegios y, tras ellas, se organizaban procesiones en las que niñas y niños portaban banderitas españolas o del Vaticano mientras cantaban canciones religiosas. A veces, montaban sobre la marcha pequeñas obras de teatro y, otras, se organizaban cabalgatas con carrozas en las que se representaban escenas religiosas. La implicación de los maestros era imprescindible y obligatoria, prueba del sometimiento de la escuela al clero. Los niños eran así un público cautivo, pues no tenían opción de rechazar su participación. Pero, además, con la mayor desvergüenza, se los convertía en propagandistas de la misión: a una señal del misionero, en las procesiones debían gritar: ¡Padres, a la misión! ¡Madres, a la misión!" No obstante, a los misioneros no debía parecerles suficiente, porque todavía instruían a los niños para que por las noches en sus casas rezaran tres avemarías con los brazos en cruz pidiendo por la asistencia de sus padres a los actos.
La parte de los adultos se iniciaba con el Rosario de la Aurora. Luego, a lo largo del día, se daban sermones independientes para mujeres casadas y solteras y para hombres casados y solteros. En ellos se les predicaba lo más cutre, tradicional y roñoso de la moralidad católica. Se aprovechaban estas charlas y los distintos actos para ejercer una presión brutal sobre aquellas personas que convivían sin estar casadas o no estaban bautizadas o, sencillamente, no participaban habitualmente en las prácticas religiosas. Uno de los momentos más deprimentes era el Vía Crucis, al que sólo podían asistir hombres, aunque las mujeres debían ser espectadoras.
Por último, tras varios días de misión se celebraba el Acto General, siempre por la tarde noche. Tenía lugar en el templo, pero se instalaban altavoces por todo el pueblo, de manera que los que no asistían no tuvieran más remedio que escuchar lo que se decía. En los sermones se buscaba penetrar a fondo en el ánimo de los asistentes con la clásica parafernalia verbal del temor y aún del terror tan característica de los predicadores eclesiásticos de la época. Utilizaban, además, todo tipo de recursos teatrales. Uno de ellos consistía en rezar sucesivamente tres avemarías, la primera por el éxito de la misión; la segunda por el más descarriado de los presentes; y la tercera por el primero que fuese a morir. En este momento se apagaban las luces de la iglesia y el acojonamiento era general. En no pocas ocasiones, este acto se celebraba en el cementerio. Allí el misionero les largaba el "sermón de la muerte", con el que conseguía ponerles los pelos de punta a la mayoría de los asistentes, si es que no a todos.
La misión terminaba con una misa de campaña en la plaza del pueblo o en un espacio abierto. Por supuesto, confesaba y luego comulgaba la práctica totalidad del pueblo. A continuación, el acalde, de nuevo, despedía a los misioneros, a los acordes de la banda de música, si la había, y con los gritos de la muchedumbre pidiendo que no se marchasen.
Estas misiones se prolongaron hasta entrados los años setenta, si bien desde finales de los sesenta ya sólo en zonas deprimidas, donde eran menos intensos los cambios culturales que se estaban produciendo en el país.
Mientras tanto, los muertos del bando perdedor seguían enterrados anónimamente en las cunetas de los caminos o en fosas comunes a la vera del pueblo en el que se celebraba la misión. Pero de éstos no decían nada los misioneros ni tuvieron jamás una palabra para los familiares de dichos muertos que seguían viviendo en el pueblo, sufriendo el desprecio y las vejaciones de los vencedores.
Fuentes:
Francisco Bernal García.- La reconquista católica de las masas. Ponencia en el IX Encuentro Internacional de Investigadores del Franquismo.
-Misiones interiores y cambio social. Hispania Sacra, volumen 70
William J. Callahan.- La Iglesia Católica en España (1875-2002)
Imágenes: Internet.